Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
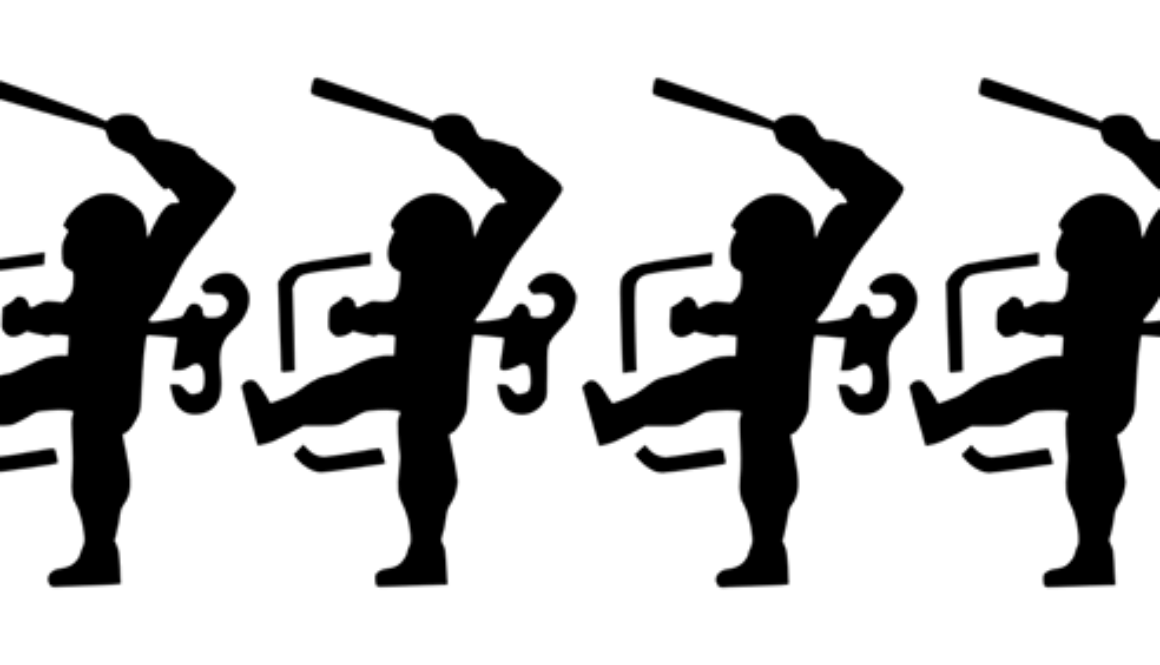
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.19.4″][et_pb_row _builder_version=»3.19.4″ locked=»off»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.19.4″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text module_class=»postText» _builder_version=»3.19.4″ header_font=»Roboto|700|||||||»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.19.4″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.19.4″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text module_class=»postText» _builder_version=»3.19.4″]
Efectos colaterales del antiguo diseño de una política de seguridad en Colombia
El reporte de eventos adversos sobre el territorio en materia de seguridad, sobre personas y líderes que ejercen un papel de denuncia y defensa en el país, crece y hace parte de la antigua política de seguridad que se sobrepone con fortaleza. La Política de Defensa y Seguridad Democrática(2003) tenía, dentro de sus objetivos “proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada” (República de Colombia, 2003). El tema es que esta política de seguridad desató hechos como los Falsos Positivos, el incremento en la destinación de recursos para la guerra y fortaleció, de alguna manera, el aparato criminal, en manos de los grupos Paramilitares. El objetivo principal -que era vencer a las guerrillas militarmente- no se logró, pero sí hubo muchos efectos colaterales de esa política de Estado.
La base social que crearon los grupos Paramilitares, a lo largo y ancho del país, se basó en dos elementos para el control delas personas: el terror y la función totalitaria (grupal o individual) de ejercer la fuerza como mecanismo de fortaleza. Las guerrillas, por su parte,emplearon otras formas de lucha diferente, cuya base social extendieron a la población de una manera menos radical, pero sin dejar de ser una fuerza abrumadora y bélica. La estrategia de defensa entonces se dio conociendo esa premisa y con la impetuosa necesidad de ganar la guerra para dar paso a la confianza inversionista y establecer, entre otras cosas, la economía del país.Se dieron las alianzas y la ruta se estableció y a partir de allí empezaron a converger y establecer estrategias. Llegaron los asesinatos, el exilio, las amenazas, las desapariciones y el desplazamiento. “Hubo un momento en que uno,como campesino, veía el Ejército o la Policía y se asustaba mucho. Entraba en pánico.” (Testimonio oral, 2008).
Los resultados, catastróficos. Pero, no voy a referirme a ellos en extensión en este artículo, sino que abordaré la intimidación, el miedo y la amenaza (terrorismo) como estrategia de control que toma elementos repetitivos, casi que similares, con ese modelo pasado que ahora reaparece. En un extenso artículo, escrito por Hans–Peter Gasser, en 2002, en la Revista Internacional de la Cruz Roja, afirma que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe, sin excepción, los actos de terrorismo en situaciones de conflicto armado internacional o no internacional (Gasser, 2002). También en 2002 surge la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que cinco años después el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Constitucional aprobaron bajo la Ley 1108en diciembre de 2007; casi dos años después de la desmovilización de los grupos Paramilitares, quienes lo habían sembrado por décadas.
Gasser, también es enfático en decir que no hay una definición clara sobre terrorismo (ni antes ni ahora) porque es un fenómeno social que presenta numerosos y variables aspectos y los intentos que se han hecho, han demostrado que la cuestión está cargada de consideraciones políticas (c.f. Gasser, 2002), pero se pueden intuir algunos elementos: violencia, amenaza, medio para alcanzar un objetivo político que supuestamente no podría lograrse por medios legales y ordinarios y humillar a seres humanos; entre otros. Eso fue lo que instauraron los grupos Paramilitares a quienes, paradójicamente, el gobierno americano había declarado como organización terrorista en 2001. Entonces surge la estrategia del silencio, donde nadie habla y el terror se apodera del lenguaje simbólico, del ambiente y de las acciones. “Le abrieron la garganta y le sacaron la lengua. No se necesita ser un experto o un estudiado como usted para entender el mensaje” (Kogui, 2010).
La política que favoreció la confianza inversionista en el país y en varias regiones se mide desde la incidencia en el campo de la violencia. Una cosa es Bogotá; la capital. Otra, las regiones cuyas instituciones de representación, legalidad, defensa y protección fueron coaptadas en su inmensa mayoría. El paramilitarismo exterminó sistemáticamente,en muchas regiones, a los sindicatos, líderes sindicales, asociaciones campesinas y defensores de Derechos Humanos, bajo la premisa de ser aliados del socialismo, y la miseria sería lo que aportarían a la nación. Muchos callaron,por miedo; otros alzaron la voz y con esa misma fortaleza que lo hicieron, les dispararon y así mismo se disparaban en producción las empresas, porque la postura Paramilitar fue: “Entre más una persona tenga la mente ocupada no tiene tiempo para estar pensando cosas malas” (Expostulado, 2018), luego, explotarlos laboralmente y sin representación social o colectiva y sin mecanismos para exigir derechos, pasaron a ser mano de obra barata para las empresas que gracias a esto aumentaron su cobertura y producción.
El tema es lo repetitivo de esa criminalidad que se instauró bajo el terror y que se pueden estar repitiendo los mismos mecanismos totalitarios. ¿Quién defiende a un líder, un académico, un defensor, un reclamante o un denunciante? La respuesta es contundente. Si está en Bogotá,donde prácticamente no pasa nada, pues el Estado lo protege. Si está en regiones apartadas, rurales, entra a una base de datos, a un Comité de Justicia Transicional, o una denuncia y luego a esperar hasta 6 meses por una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, que se toma otros meses más para definir el nivel de riesgo. Con suerte estás vivo, pero, si no llegara a estarlo, no hay lío: seguramente la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter va a lamentar y a rechazar el asesinato, como si con esto lo resucitara, haría que los asesinos se abstuvieran de volverlo a hacer o el Estado desactivara su burocracia que mata a más personas que la misma guerra.
De ahora en adelante y -mientras algún país nos acoge- solo queda como estrategia enunciar. Ojalá la JEP retome e investigue algunos temas,como los Falsos Positivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que nos diga qué pasó con los 24 campesinos que asesinaron entre Paramilitares y algunos miembros de la Policía Antinarcóticos con posible ayuda de la DEA, dentro de la política de lucha por la erradicación de los cultivos declarados ilícitos. Que nos digan también qué pasó con los cerca de 80 afrocolombianos, que asesinaron antes de la disputa territorial entre Hernán Giraldo y Jorge 40 y que nos cuenten también las investigaciones sobre Para economía. Que nos digan también qué pasó con los Falsos Positivos y que por favor: ayuden a visibilizar los hechos para que por lo menos se contenga el crecimiento Paramilitar y se garantice la no repetición de hechos violentos, de coerción y de violación a los Derechos Humanos y al DIH.
Para terminar es importante definir lo colateral de esa política de seguridad, que se dio en un tiempo determinado y que no logró restablecer el orden constitucional y lo repetitivo de ella. Siguen por doquier las amenazas –algunas materializadas- y persistentes también los mecanismos de intimidación basados en el terror. Persisten los ejércitos totalitarios que se amparan en este nuevo modelo de gobierno para redefinir su postura: “ahora sí,las cosas van a cambiar, porque este país perdió mucho y se llenaron las calles de viciosos, rateros y sapos que se creen defensores. A esos los callamos sin problema” (Paz, 2018).
Hasta el momento, lo que se ha visto es el silencio de quienes quieren gritar y no pueden hacerlo porque hablar, denunciar y defender adquiere los calificativos de “muerte a los sapos y metidos” y nos toca seguir escuchando las denuncias solo desde la capital, porque para las zonas apartadas o ciudades pequeñas (provincias), quien habla, denuncia o defiende, se muere yeso hace parte de la política de exterminio que favorece esa conducta punible que se recompensa con pagos, inversiones en el campo de la guerra y crecimiento de los ejércitos totalitarios que redefinen las dinámicas sociales, políticas y económicas.
Bibliografía.
Andina,C. d. (14 de Febrero de 2008). Violencia, paras, guerrilas y Estado. (LerberLisandro Dimas Vásquez, Entrevistador)
Gasser,H.-P. (2002). Actos de terror, “terrorismo” y derecho internacionalhumanitario. Revista Internacional de la Cruz Roja, 10.
AutoridadKogui, A. t. (12 de Noviembre de 2010). Memorias y violencia. (Lerber LisandroDimas Vásquez, Entrevistador)
Paz,E. d. (20 de Mayo de 2018). Retornos . (Lerber Lisandro Dimas Vásquez,Entrevistador)
Repúblicade Colombia . (2003). Ministerio de Defensa . Obtenido de Política deDefensa y Seguridad Democrática:https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf
Antropólogo, investigador del grupo de investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Con conocimiento sobre dinámicas, sociales, económicas, políticas y violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con amplio recorrido en temas de Justicia Trasicional, construcción de paz, crimen organizado y violencia urbana. Con conocimientos y trabajos en comunidades étnicas y campesinas. Defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente | Twitter @lerberlisandro
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
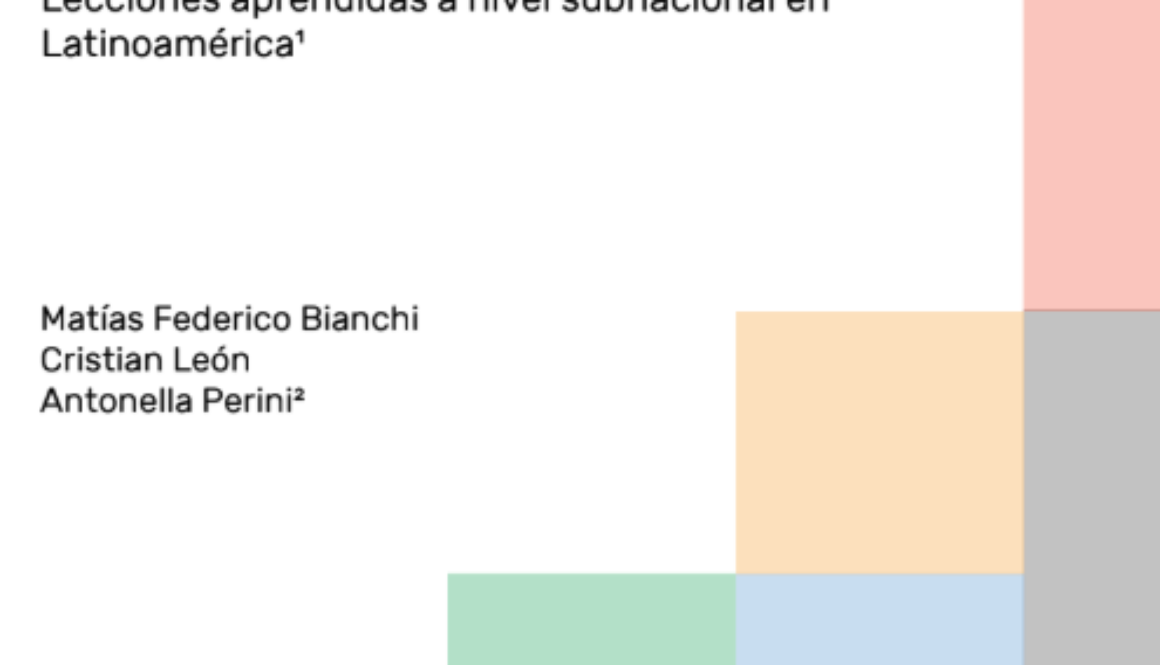
La confianza en las instituciones de las democracias liberales ha declinado en las últimas décadas (Donovan y Bowler 2004), y, en Latinoamérica en particular, está en su nivel más bajo desde el año 2003 (Latinobarómetro, 2017). Esta falta de confianza es el resultado, y al mismo tiempo causa, de la actual “recesión democrática” que sufren las democracias liberales alrededor del mundo (Diamond, 2016), en tanto ésta afecta la capacidad de acción de las instituciones y sus líderes. Por tanto, restaurar la confianza en las instituciones se ha convertido en uno de los retos más urgentes para las democracias del siglo XXI.
La confianza no solamente está basada en la evaluación de los resultados de las políticas, sino también en si los ciudadanos sienten que son parte activa del proceso de creación de las mismas. En este contexto, la agenda del gobierno abierto propone una revolución en las relaciones Estado – sociedad, al colocar los principios de transparencia, participación y co-creación en el centro del proceso de toma de decisiones. Es por ello que esta agenda representa una potencial oportunidad para restaurar la confianza y, mediante esto, de mejorar la calidad de nuestras democracias (OGP, 2017). Lamentablemente, aún no se cuenta con evidencia empírica que muestre si esto está realmente sucediendo.
El presente trabajo indaga si las iniciativas de gobierno abierto están efectivamente mejorado la confianza en las instituciones. Para poder entender cómo opera la confianza en instituciones, el trabajo se apoya en antecedentes de gobierno electrónico, literatura que ya ha estudiado el tema. Adicionalmente, el presente estudio pretende resaltar si estas iniciativas lograron que más organizaciones de la sociedad civil participen en procesos de colaboración con sus gobiernos. Finalmente, el documento muestra estrategias innovadoras que están siendo utilizadas por los gobiernos para sortear obstáculos en la implementación de políticas de gobierno abierto, tanto internos como externos.
Para responder a estos interrogantes, la investigación se centra en experiencias de América Latina, una de las regiones más avanzadas en lo que a gobierno abierto se refiere, pero que históricamente sufre de bajos niveles de confianza en las instituciones públicas. El trabajo estudia experiencias de gobiernos subnacionales debido a que estos pueden generar y adoptar de mejor manera el gobierno abierto, dada su proximidad al ciudadano de a pie y su tradición de políticas participativas. Se han tomado nueve casos de estudio: la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jalisco (México), Montevideo (Uruguay), Nariño (Colombia), San Isidro (Perú), Santa Fe (Argentina), Sao Paulo (Brazil), Quito (Ecuador) y Xalapa (México). Dada la reciente implementación de iniciativas de gobierno abierto, muchas de las fuentes usadas en el estudio son primarias: se llevó a cabo un cuestionario distribuido a miembros de la sociedad civil con participación activa en iniciativas de gobierno abierto en los lugares mencionados; un análisis de las conversaciones de Twitter con cuentas oficiales de los gobiernos; y se realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios gubernamentales y líderes sociales.
El documento pone de manifiesto que los impactos de las iniciativas de gobierno abierto en la confianza en las instituciones han sido mixtos. Por una parte, las iniciativas son recientes y las organizaciones de sociedad civil involucradas en la política gubernamental son escasas. Es así que, en este estadío inicial, es imposible observar un impacto generalizado en la confianza ciudadana. De cualquier manera, la evidencia muestra que la confianza en las instituciones se incrementa de forma dramática entre las organizaciones participantes de iniciativas de gobierno abierto, y sus lazos con sus gobiernos se han fortalecido. La mayor interacción con funcionarios públicos ha sido la clave para el incremento de la confianza entre los gobiernos y la sociedad civil. Los líderes sociales sienten que pueden influenciar la elaboración de políticas públicas gracias a una interacción sostenida con sus gobiernos, a través de plataformas, redes sociales y espacios participativos. De la misma manera, la apertura de espacios de trabajo colaborativo ha convertido a organizaciones sociales individuales en colaboradores activos para políticas innovadoras. Por último, estas organizaciones se han convertido en “intermediarios de confianza” (trust brokers) entre los gobiernos y amplios sectores del público: comparten la información al público; convencen a organizaciones reacias a trabajar con el gobierno, de tomar parte en las políticas públicas; e incluso, algunas veces, defienden políticas gubernamentales.
El mismo está dividido en tres partes: en primer lugar se presenta una revisión del debate alrededor de la confianza en las instituciones y el rol del gobierno abierto en relación a la misma; esta sección contiene asimismo la aproximación conceptual y metodológica de la investigación. En la segunda sección se presentan los hallazgos empíricos acerca de cómo las iniciativas de gobierno abierto ayudan a construir confianza en el público mediante la mejora de interacción entre el Estado y la sociedad. Mostramos cómo funciona el proceso de construcción de confianza en los casos de estudio, mediante los mecanismos de participación deliberativa, confianza basada en expectativas y confianza basada en procesos. Finalmente, se describen los principales obstáculos que afrontan los gobiernos al implementar iniciativas de gobierno abierto y se identifican algunas acciones innovadoras para abordarlos.

El 24 y 25 de septiembre se llevó a cabo el taller de incidencia: Diversidad de mujeres Activando organizado por Asuntos del Sur en articulación con el colectivo Las Poderosas-Teatro en Ciudad de Guatemala con el apoyo de ONU Mujeres y el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE). Este taller se desarrolló en el marco del Proyecto SISA, que tiene como objetivo fortalecer la incidencia política de lideresas jóvenes en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro países de la región Ecuador, Paraguay, Argentina y Guatemala.

[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.19.4″][et_pb_row _builder_version=»3.19.4″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.19.4″][et_pb_text module_class=»postText» _builder_version=»3.21.1″ header_font=»Roboto|700|||||||»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»3.21.1″]
El pasado 15 de noviembre realizamos el webinario Mujeres en Política: mecanismos para generar participación política. Este es el primero de una serie de webinarios que organizamos en #CLIP, un espacio que compartimos: Fundación Avina, Ciudadano Inteligente, Instituto Update Politics, Feeling Método, Instituto Simone de Beauvoir y Asuntos del Sur.
En esta oportunidad nos acompañaron: Dolores Figueroa del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Ana Joaquina Ruiz del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). Aquí podrás ver el webinario completo.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2019/04/Mujeres_Politica.jpg» align=»center» _builder_version=»3.21.1″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
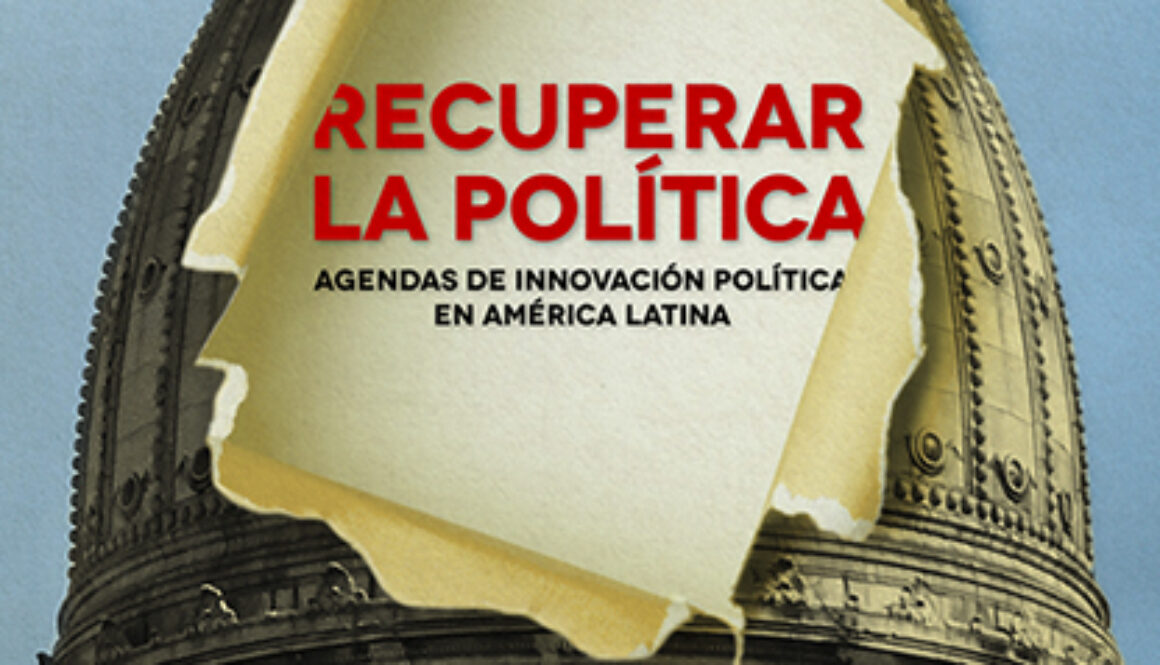
Los síntomas de agotamiento de la política en el siglo XXI son notorios, en tanto los liderazgos tradicionales, los partidos políticos y las instituciones públicas progresivamente van perdiendo legitimidad social. Los jóvenes constituyen el sector donde esta insatisfacción se hace más presente en nuestra región y la ciudadanía en general viene expresando su preferencia por los canales no institucionales para manifestar su disconformidad respecto a las falencias de la democracia representativa y liberal.
A lo anterior se suman las transformaciones económicas, tecnológicas y culturales de las últimas décadas, por lo que la mencionada crisis de la política enfrenta interrogantes tales como: ¿De qué modo hacemos frente a estos desafíos? ¿Cómo se organiza el poder y la democracia en una sociedad líquida? ¿Cómo se definen las jurisdicciones de políticas públicas en sociedades, economías y problemas cada vez más globales? Es en este marco que surgen y cobran significado las iniciativas para renovar la política.
A través de Recuperar la política. Agendas de innovación política en América Latina, trabajo realizado en conjunto entre Asuntos del Sur y Democracia en Red, se ponen a disposición las miradas y análisis de quienes trabajan en el ámbito de la innovación política, en tanto a través suyo se favorece la ampliación de derechos y de calidad de vida de las persona. Compilado por Matías Bianchi, quien tiene a cargo la introducción, el libro está estructurado en los siguientes capítulos:
· Introducción “Recuperar la política” por Matías F. Bianchi.
· Capítulo 1 “Nuevas fuentes de poder: ¿Qué significa articular la potencia a partir de una infraestructura de movilización ciudadana?” por Alessandra Orofino y Miguel Lago.
· Capítulo 2 “¿Qué es hacer Wikipolítica?” Texto colaborativo de Wikipolítica.
· Capítulo 3 “Movimientos sociales, productores de imaginarios políticos alternativos” por Melisa Gorondy Novak.
· Capítulo 4 “Sociocracia: la praxis del poder distribuido” por Henny Freitas.
· Capítulo 5 “¿Es posible una gestión democrática del agua?” por Pablo Vagliente.
· Capítulo 6 “Las mujeres al poder” por Mercedes D’Alessandro.
· Capítulo 7 “¿Los datos nos harán libres?” por Fabrizio Scrollini.
· Capítulo 8 “Una buena gobernanza para internet” por Cristian León.
· Capítulo 9 “El derecho al olvido y sus implicancias para la Internet libre y abierta” por Javier Pallero.
· Capítulo 10 “Ojos que no ven, tecnología que no siente” por Maricarmen Sequera.
· Capítulo 11 “Medir y acotar la vigilancia estatal para no perder derechos” por Carlos Brito y Santiago Narváez Herrasti.
· Capítulo 12 “Innovación y propiedad intelectual” por Giorgio Jackson.
· Capítulo 13 “Potenciar y liberar la formación a distancia” por David Vila-Viñas.
· Capítulo 14 “Wikipraça: el relato de una experiencia” por Gustavo Seraphim.
· Capítulo 15 “Cultura en Red, de lo gregario a la comunidad de ciudadanos críticos” por Pablo Escandón.
· Capítulo 16 “Los medios como resistencia” por Antonio Martínez.
El libro se basa en el entendimiento que la innovación política debe ser funcional a la construcción de una sociedad abierta –en el sentido de distribuir poder-, basada en la convivencia, en la que la libertad de las personas, la paz, la protección y la defensa de los más débiles sean los valores ordenadores. En definitiva, una sociedad en la que se ponga en primer plano el derecho a una vida digna para todos los habitantes de América Latina.
El libro puede ser descargado gratuitamente desde su página web.
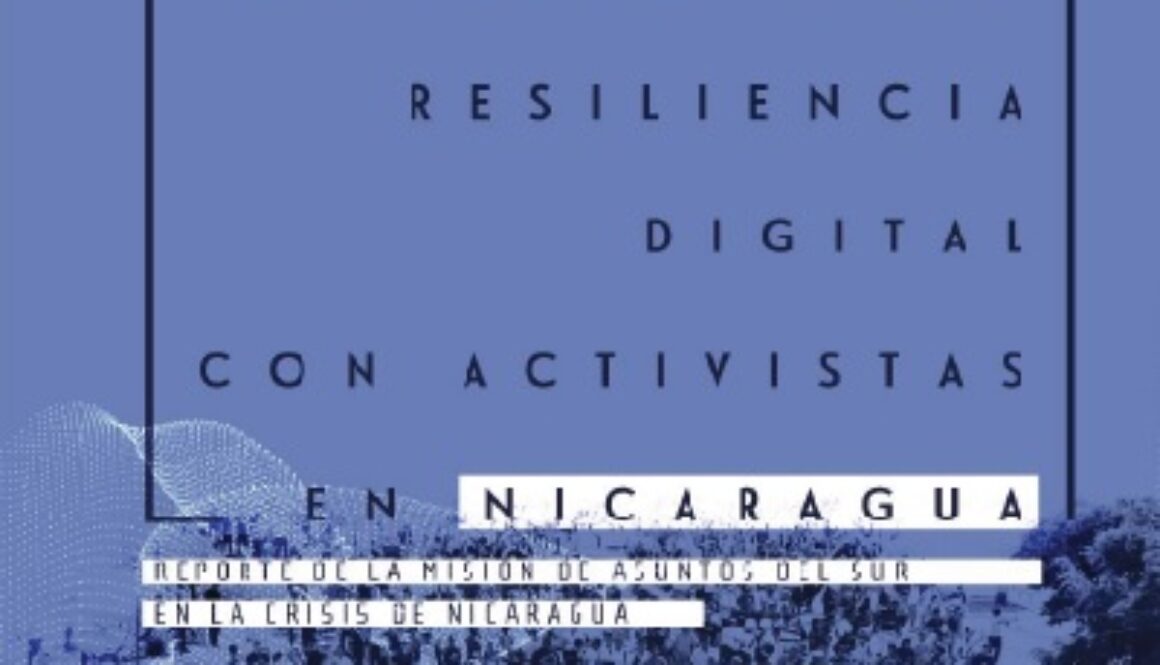
En abril de 2018 se suscitó una de las crisis políticas más intensas y violentas de la región. La crisis en Nicaragua sobrepasó ampliamente las garantías de cumplimiento y respeto de los derechos humanos: la represión, las agresiones físicas y el miedo psicológico, se convirtieron en vías para intentar restablecer el orden, la razón de Estado y extinguir la protesta social.
En ese contexto, Asuntos del Sur fue contactada por activistas y organizaciones aliadas para ayudar a articular acciones y colaborar a través del fortalecimiento de medidas de autodefensa en seguridad digital. Nuestra relación previa con organizaciones y activistas de Nicaragua, permitieron establecer alianzas bastante sólidas. De ese modo, generamos sinergias de trabajo con Movimiento Puente e Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
En este breve texto, Asuntos del Sur plasma un análisis desde los riesgos y aprendizajes generados durante la misión de emergencia realizada Nicaragua para ayudar a activistas y periodistas en situación de vulnerabilidad digital.
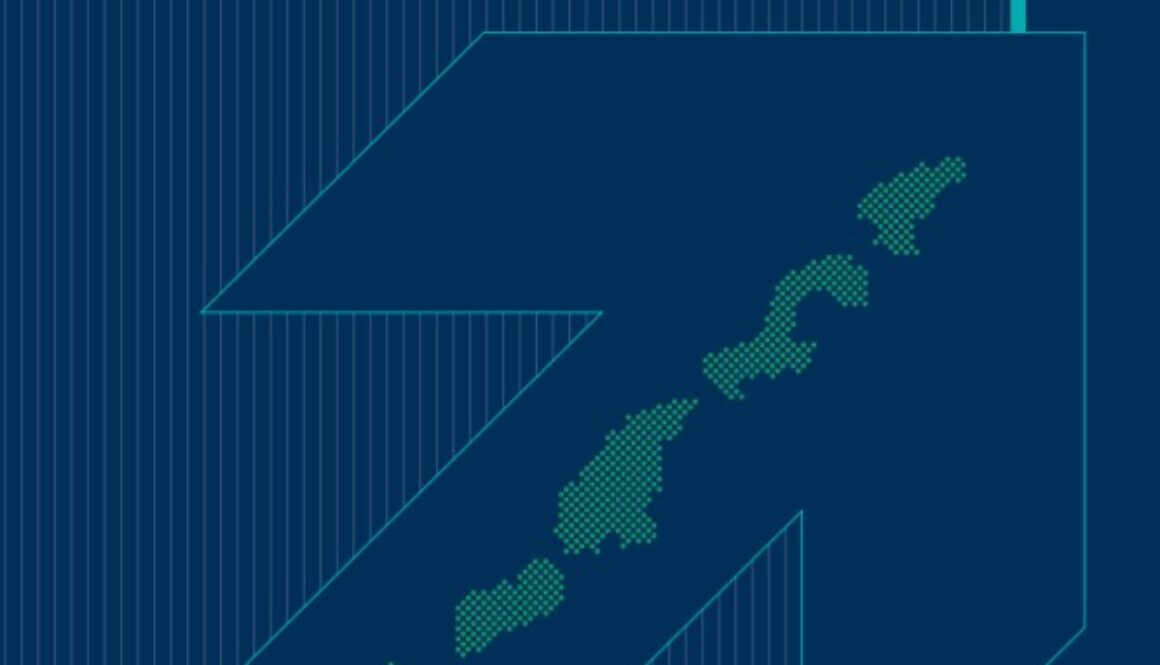
La Organización de Estados Americanos presentó un informe que señala la brecha digital en los niños, niñas y adolescentes (NNA) como una de las tareas pendientes de los Estados de la región. Aquí analizamos este primer problema.
A medida que las tecnologías de la información y comunicación (TICs) se vuelven más indispensables para el desarrollo de las sociedades, es necesario evaluar el nivel de equidad en el acceso a dichos recursos digitales en nuestra región.
En este sentido, la OEA, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) en colaboración con el SICA, presentaron el 12 de Marzo de 2018, el Informe Regional “Lineamientos para el empoderamiento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Internet en Centroamérica y República Dominicana”.

El Gobierno Abierto (GA) se ha convertido en una estrategia altamente factible para la creación de nuevas políticas y estrategias para la seguridad ciudadana. La participación ciudadana permite un diálogo nutrido,así como la posibilidad de crear soluciones creativas e innovadoras.
Tomando en cuenta esa línea analítica, el equipo de InnovaPolíticaLatam realizó un estudio de iniciativas en seguridad ciudadana en 9 casos de niveles subnacionales en América Latina. Este trabajo fue realizado gracias al generoso apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Los gobiernos locales son el espacio natural para el desarrollo de la agenda de Gobierno Abierto. A partir a la cercanía con los ciudadanos y la creciente descentralización experimentada las últimas décadas, los gobiernos subnacionales se han vuelto arenas clave desde las cuales definir el desarrollo y la creación de las principales políticas públicas en materia de salud, educación, justicia, infraestructura básica y seguridad ciudadana. Es por ello que proveer de herramientas para aumentar la transparencia, la participación y la co-creación tiene un potencial muy importante para mejorar la calidad del sector público y la democracia en América Latina.
Este trabajo propone un análisis sobre los alcances, desafíos y mejores prácticas a partir de experiencias concretas de implementación de Gobierno Abierto en niveles intermedios y locales en la región. A su vez, sistematiza las agendas de los organismos multilaterales en relación a la temática. Este trabajo fue realizado gracias al generoso apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).